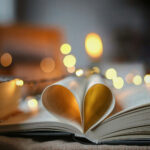Jordi Doce: «El traductor de poesía es como un actor que asume la personalidad de otro poeta»
ÁNGEL SALGUERO
La poesía, decía Robert Frost, es «aquello que se pierde en la traducción». Sin embargo, como explica el poeta y traductor Jordi Doce en esta entrevista con Poética 2.0, desde el principio de los tiempos los textos no han dejado de trasvasarse de un idioma a otro, introduciendo nuevas voces y formas de pensar en las distintas tradiciones literarias. Para Jordi Doce —que ha vertido al español obras de Sylvia Plath, Ted Hughes, William Blake, Anne Carson y Charles Simic, entre otros— la traducción de poesía es además un singular desafío que le ayuda a expandir su creatividad.
PREGUNTA.— Para empezar no le haré la pregunta obvia que se hace a todos los traductores, la de si es posible o no traducir poesía. Creo que todos sabemos la respuesta. Pero sí querría saber por qué le gusta traducir poesía.
RESPUESTA.— Bueno, aun así me interesa esa primera pregunta, que es un poco imposible también. Efectivamente, si lo consideramos de una manera estricta y rigurosa, en teoría la traducción de poesía es imposible porque un poema es siempre mucho mayor que la suma de sus partes. Para mí es una realidad orgánica en la que interviene por supuesto el sentido de las palabras, pero también toda su dimensión material, su sonoridad, su ritmo. Y luego cada lenguaje tiene sus nubes y sus pozos de sentido, a los que sólo se puede acceder en ese idioma. Por eso digo que en sentido estricto la traducción poética es imposible.
Pero frente a esa percepción teórica, podemos esgrimir el hecho de que se ha traducido poesía prácticamente desde el origen de los tiempos. En el origen de nuestra civilización muchos textos vienen por acarreo y son traducidos. Safo es traducida al latín y a partir del latín hemos traducido muchísimos textos. Toda la literatura europea ha sido también un constante trasvase de textos en traducción. Por no hablar de la modernidad y la incorporación de la literatura oriental o de la literatura primitiva.
Traducir me ha enseñado a escribir. Me ha mostrado cómo funciona un texto por dentro, las resistencias del lenguaje y de las palabras
Para mí la traducción poética ha sido una labor atractiva, a la que me he dedicado desde hace años por varias razones. Por una parte, siendo un poco egoístas, traducir me ha enseñado a escribir. Me ha mostrado cómo funciona un texto por dentro, las resistencias del lenguaje y de las palabras, y cómo buscar soluciones que funcionen desde el punto de vista rítmico, léxico o prosódico, y que sean musicales. Es decir, me ha ayudado a profundizar en mi conocimiento de mi propio idioma, no digamos ya del idioma que traduzco. Creo que ha sido como una escuela y, en ese sentido, he seguido un poco el consejo de Ezra Pound, que decía que la traducción de poesía era uno de los pilares de una educación poética y de una educación literaria. Por otro lado, también quiero compartir con los lectores poemas y autores que a mí me han fascinado. Creo que es un impulso muy humano. Yo soy una persona curiosa, he pasado años en el extranjero y me he encontrado con textos que me apetecía compartir.
Y en última instancia, uno se da cuenta también de que al traducir textos de ciertos autores estás incorporando voces que no existían en tu tradición y en tu lengua. Por ejemplo, la poesía española no había generado un W. H. Auden o un Charles Simic. La lengua española es riquísima y ha dado lugar a cosas muy interesantes y muy potentes. Pero a veces encuentras voces o formas de pensar el mundo y de escribirlo que no habías visto aún en tu idioma y, al traducir, amplías también de alguna manera la tradición.
P.— En una charla, hace años, Paca Aguirre mencionaba precisamente lo transformativo que había sido para ella descubrir la poesía de Cavafis. De hecho, su reacción inmediata fue tirar todo lo que había escrito hasta entonces y comenzar de nuevo.
R.— Efectivamente, eso también es parte de la historia de la literatura: ¿Hasta qué punto existen traducciones que han generado escritura en nuestro propio idioma? El último fenómeno poético editorial es el de Anne Carson, una poeta que ahora se ha puesto de moda. Cuando estoy de jurado en algún premio, a veces veo libros que están muy influidos. Y hay ejemplos como el de Jaime Gil de Biedma, en quien la influencia de W. H Auden es muy fuerte. La lectura de poesía extranjera y esa traducción fertilizan la tradición propia y amplían los cauces. Es decir, abren sendas en los márgenes que hacen que todo sea un poquito más ancho, más respirable y más transitable.

Anne Carson
P.— ¿Es necesario ser poeta para traducir poesía?
R.— Yo siempre tiendo a responder a esta pregunta con una pequeña broma: No sé si hace falta ser poeta para traducir poesía, pero sí sé que si alguien traduce poesía y lo hace bien, es poeta. Hay personas que no han escrito mucho, o que ni siquiera tienen obra propia, que se han dedicado a traducir poesía. Y lo han hecho tan bien que eso les ha convertido en poetas.
Para mí el poeta está después de la escritura. Ser ‘poeta’, entre comillas, es una derivada de la escritura. Mientras no escribo no me siento poeta, Al escribir o crear es cuando pienso que verdaderamente estoy haciendo algo que tiene que ver con la imaginación y con ampliar los límites de mi propio mundo interior. Al final es verdad que si no tienes un conocimiento del oficio y de la tradición propia, si careces de una cierta práctica o no llevas años trabajando, pues resultará difícil que puedas traducir bien. Porque la traducción es un oficio también. Tiene un elemento de creatividad y de talento, pero también se trata de conocer los resortes del idioma y del oficio poético y para eso, es necesario haber escrito mucho.
Por lo tanto, es posible que haya que ser poeta para traducir. No sé si bueno o malo, porque a veces ocurre que poetas menores —en realidad, todos somos poetas menores hasta que se demuestre lo contrario— han hecho de repente un trabajo mayor como traductores y son conocidos desde entonces por esa faceta.
P.— ¿Cuál es su proceso al comenzar con la traducción de un texto?
R.— Lo primero es leer el original para hacerte una idea del texto, no en términos de comprensión sino para ver cómo se trabajan las palabras. ¿Es o no un poeta irónico? ¿Se trata de una poesía expresionista o es algo más sutil? ¿Hasta qué punto es fundamental el elemento narrativo? Tienes que hacerte una composición de lugar de cómo está construida esa poesía y de cómo quieras que suene en español. Yo trabajo mucho en papel: hago siempre una primera versión a mano, muy torpe y literal, que me sirve para desmenuzar el poema y saber qué está ocurriendo ahí. Cuando ya lo tengo escrito a mano suelo irme al ordenador y empiezo a enredar y trastear con él. Me interesa mucho la visualización del poema y sobre todo escuchar la voz del poeta.
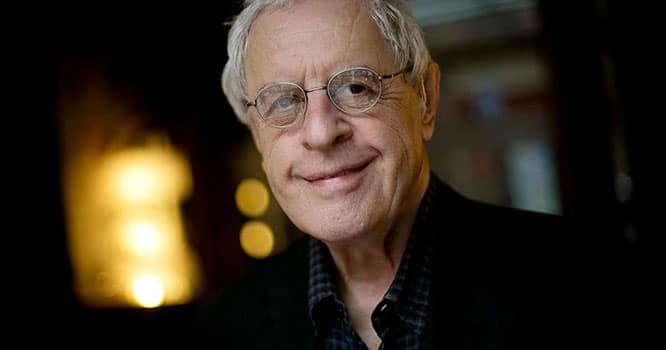
Charles Simic.
Cuando traduje a Charles Simic me gustaba su sorna, su sequedad, ese humor negro y el gusto por lo gótico, siempre con una sonrisa un poco traviesa. En el caso de W.H. Auden, veo la coquetería de un hombre que se sabe muy inteligente, que tiende a veces a cierta sentenciosidad aforística, como si estuviera jugando con las ideas. Pero es un hombre coqueto y esa cualidad se traslada a veces a la poesía, no siempre para bien. Sylvia Plath, por su parte, tenía un enorme dominio formal. Había trabajado muchos años con modelos estróficos clásicos, imitando a diferentes poetas, pero llega un momento en que interioriza todas esas lecciones formales y comienza a escribir una poesía muy impulsiva. Son poemas escritos en poco tiempo que surgen como estallidos pero no son amorfos, ni simples desbordamientos emocionales. Es una poesía que lleva incorporada todas esas lecciones formales en forma de rimas internas, aliteraciones y un pulso rítmico absolutamente feroz y riguroso. Y no existe en ella ni un átomo de desbordamiento, de exceso o de patetismo. Son casos en los que intentas entender qué hace especial a ese poeta o esa poeta. Volviendo a Anne Carson, por ejemplo, ella mezcla ensayo y poesía y es casi como una performance. Le interesa un tipo de musicalidad un poco arisca, pero es musical igualmente.
En resumen, se trata de establecer cómo quieres que suene en español. Y te dejas llevar por el oído, que como traductor es lo que te acabará dando las pautas. A veces algo me puede sonar a nivel métrico, rítmico o prosódico, pero no me suena a lo que esta persona diría o escribiría. Y esa es una intuición que vas desarrollando y a la que debes obedecer, aunque en ocasiones te puede equivocar también. Pero es que al final sólo puedes contar con tu experiencia, tu intuición y tu oficio.
P.— Jorge Luis Borges hablaba de la «infidelidad creadora» a la hora de traducir poesía, algo que él puso en práctica en sus versiones de Walt Whitman. ¿Usted es partidario de ceñirse a la literalidad cuando traduce o se concede un margen para ser infiel o adaptar el texto?
R.— Con los años yo tiendo a ser lo más literal posible. Es decir, trato de recoger lo máximo del original siendo a la vez muy consciente de que eso es imposible y de que hay ocasiones en las que no queda otra que renunciar y resignarse a perder. Yo invierto mucho tiempo en buscar soluciones: de repente una estrofa me puede llevar un día de trabajo, y no me refiero a estar sentado todo el rato en la mesa. A veces tienes que salir a caminar, hacerte un café o darte una ducha… y en alguno de esos momentos das con la solución. Como sucede cuando escribes, no dejas de darle vueltas en la cabeza para hallar la solución que realmente recoja la mayor cantidad de sentido, de forma y de fondo del original.

William Blake.
Ahora estoy revisando una traducción de William Blake que voy a reeditar en Visor. En el poema The Fly (La mosca), él habla de la mano ciega que le roza las alas cuando intenta abatirla [«…Till some blind hand / Shall brush my wing»] y yo lo he traducido por «un manotazo ciego / me derriba», que es el gesto de intentar matar a la mosca. Pero esa expresión está dialogando con la Elegía a Ramón Sijé de Miguel Hernández [«Un manotazo duro, un golpe helado, / un hachazo invisible y homicida, / un empujón brutal te ha derribado».]. Lo hago porque me complace que de vez en cuando el lector escuche una voz un poco familiar. No se trata en modo alguno de distorsionar el original: simplemente introduzco ecos de la tradición propia para que el lector, si tiene cierta cultura, pueda reconocer ese eco y disfrutarlo.
P.— Ahora que hay tantas voces críticas acusando a las empresas de inteligencia artificial de ‘robar’ el trabajo creativo a los artistas, ¿cree que la traducción de poesía está de momento a salvo de esta tecnología?
R.— Se está hablando mucho de la inteligencia artificial, pero creo que para entender bien todas sus implicaciones hay que investigar un poco más. Recientemente, para un trabajo técnico de 30 folios que había que completar con cierta premura hemos utilizado [el traductor automático] DeepL como base para luego revisarla con rapidez. Y lo cierto es que el resultado estaba bastante bien: era un texto de crítica literaria y aunque la traducción tenía problemas, funcionaba muy bien como primer borrador. Luego, por supuesto, había que revisarla y darle un toque más personal.
Ahora bien, en lo que se refiere a la traducción de poesía hay dos factores importantes para mí. Como decía antes, cuando traduzco un poema voy primero a una versión en papel… y yo no quiero prescindir en ningún caso de ese trabajo de brega y forcejeo para hacerme con el texto porque creo que es consustancial al trabajo de traducción. Forma parte del proceso personal de interiorizar el poema para poder después replicarlo. Y esta labor preliminar necesito hacerla yo.
Sé que ya hay casos en los que para hacer la primera versión de la traducción de una novela recurren al DeepL. Esto ocurre porque hay gente que trabaja rápido, pasa los textos por un programa y obtiene un borrador que le permite luego ajustar las piezas. Yo no voy a decir a la gente cómo tiene que hacer un trabajo, porque además la traducción sigue siendo un oficio mal pagado. Hay que vivir, así que cada cual haga lo que le parezca mejor. Pero es que para mí no se trata de una cuestión moral, es que de verdad necesito dedicar tiempo a bregar con el texto. Se desata una lucha muy fructífera porque gracias a ella lo entiendes mucho mejor y le puedes aportar también un poco de ti mismo.
La traducción ha sido para mí una manera de expresar partes de mí que estaban latentes y a las que no doy normalmente cauce en mi día a día, ni siquiera en mi escritura
Hay además otra cuestión a la hora de traducir poesía —quizá en menor grado en narrativa, aunque en el fondo sea lo mismo— y tiene que ver con el hecho de que no se puede traducir todo. Creo que nuestros yoes no son monolíticos. Escondemos diferentes personajes en nuestro interior y eso lo vemos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana cuando con ciertas personas sacamos un lado más humorístico o nos comportamos de una forma más seria con nuestros hijos o padres. Nuestras personalidades son más ricas de lo que a veces nos quieren dar a entender. En ese sentido, la traducción ha sido para mí una manera de expresar partes de mí que estaban latentes y a las que no doy normalmente cauce en mi día a día, ni siquiera en mi escritura.
Porque yo tengo mi forma propia de escribir, pero cuando traduzco a Charles Simic puedo volcar ahí toda la parte irónica de mi personalidad, que es considerable aunque en mis textos no acabe de encontrar el cauce. Pero en las traducciones sí que lo encuentra. Por tanto, para mí los poetas que he traducido, salvo alguna excepción, son oportunidades de expresar esas partes de mí que no se habían hecho explícitas. En ese aspecto el traductor es en cierto modo como un actor y, si nos fijamos, actores y traductores comparten un sinónimo que es intérprete. Entonces la traducción de poesía consiste en fingir que eres otro poeta, asumiendo otra personalidad como hacen los actores.
P.— Creo que era Juan Benet quien decía que traducir es escribir una obra propia con guion ajeno.
R.— Efectivamente. El problema de la traducción es que se trata de un ejercicio creativo porque tienes que buscar soluciones y crear un texto que tenga vida y pulso y que funcione en tu idioma, pero el guion ya está escrito. Te limitas a seguirlo y ya sabes cómo acaba el poema. Cuando escribes algo propio, lo más difícil es precisamente seguir. Anotas ocho versos y piensas: ¿Ahora dónde voy? A veces encuentras la solución rápido pero en otros momentos te consumen las dudas. Pero al traducir ya está todo escrito. Por eso si traduces mucho, te puedes volver un escritor comodón, porque corres el peligro de olvidarte de la tensión y la incertidumbre que supone la escritura.
Volviendo al tema de la inteligencia artificial, es posible que al final acabe haciendo un trabajo muy interesante. Hace poco leí un argumento que decía que estábamos dándole un sesgo equivocado a esta cuestión. Se supone que queríamos la IA para que hiciera los trabajos que nadie quiere asumir, no para hacer las cosas que nos gustan como es ser creativos. Porque al final uno traduce o escribe por placer, porque es una tarea que disfruta, y yo no deseo que me sustituyan en ella. Si hay editores que quieren hacerlo y lectores que lo aceptan, es un problema de ellos. Ante las corrientes mayoritarias en la sociedad poco se puede hacer.
Que la IA me haga la lavadora, me friegue los platos o me ayude a conducir mejor y más seguro me puede parecer fantástico. Pero si se trata de traducir un poema de Shakespeare, yo disfruto haciéndolo y rompiéndome los cuernos y me gusta ese esfuerzo. Quizá alguien piense que soy un masoquista pero para mí forma parte de mi crecimiento personal, emocional e intelectual.